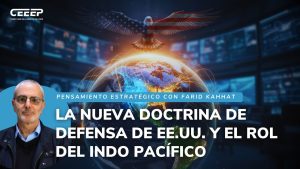Resumen
El estudio examina la emergencia de la Exo-Criminalidad de Riesgo (ECR) como una variante delictiva que difiere de la criminalidad organizada tradicional al originarse en factores externos, tales como dinámicas migratorias, crisis sociales y otras presiones exógenas, en lugar de una planificación estratégica por parte de una cúpula criminal. La investigación destaca que la ECR se caracteriza por una notable adaptabilidad y flexibilidad operativa, permitiendo su rápida integración en diversos ecosistemas criminales locales y modificando los patrones convencionales de adscripción delictual. A partir de un riguroso trabajo de campo, análisis etnográfico y revisión académica, el documento identifica dos modelos de expansión criminal: el Crimen Organizado Transnacional (COT) estratégico y la ECR, esta última impulsada por factores externos de carácter social y de oportunidad. Se enfatiza, asimismo, la necesidad de adecuar las respuestas estatales mediante estrategias policiales, judiciales y políticas públicas coordinadas internacionalmente para contrarrestar eficazmente la amenaza que representa este fenómeno emergente.
Palabras clave: ECR, criminalidad organizada, transnacionalización, adaptabilidad delictiva, seguridad estatal, cooperación internacional
Introducción
El presente artículo se centra en el análisis de la ECR como una manifestación delictiva emergente que desafía los modelos tradicionales de criminalidad organizada. Se expone que este fenómeno no se origina a partir de una planificación deliberada por parte de una cúpula criminal, sino que responde a la influencia de factores externos —como las dinámicas migratorias, crisis sociales y otras condiciones propicias— que promueven la movilización transfronteriza. La ECR se caracteriza por su notable adaptabilidad y flexibilidad operativa, lo cual facilita su rápida integración en diversos ecosistemas criminales locales y dificultad la capacidad de respuesta de las instituciones estatales. A través de un análisis riguroso, fundamentado en trabajo de campo, estudios etnográficos y revisión académica, se sostiene que comprender la naturaleza y evolución de la ECR resulta esencial para el diseño de políticas públicas y estrategias de cooperación internacional que fortalezcan el estado de derecho y contribuyan a preservar la estabilidad democrática.
De la Estrategia Criminal a la ECR
La investigación sobre el COT representa un desafío complejo en un contexto de transformaciones profundas a nivel regional y global, como se evidenció en estudios exploratorios sobre la cuarta ola del crimen organizado.[1] En este marco, el concepto de COT se ha expandido hasta el punto de generar un dilema conceptual: su elasticidad permite que casi cualquier estructura criminal o delictiva sea clasificada como COT o, por el contrario, que ninguna lo sea con precisión. Esta ambigüedad y falta de definición tienen serias implicaciones para la estabilidad democrática de los países afectados, al posibilitar la justificación de tendencias autoritarias o antidemocráticas, especialmente cuando se promueven narrativas desde perspectivas populistas que plantean soluciones simplistas a fenómenos complejos.
A partir del trabajo de campo, la observación de tendencias y el análisis de diversos estudios etnográficos y académicos, se propone un nuevo concepto denominado «Exo-Criminalidad de Riesgo» (ECR). Este término alude a estructuras delictivas que operan bajo dinámicas de un exoesqueleto criminal, emergiendo como consecuencia de un proceso de transnacionalización motivado no por una planificación estratégica deliberada de una cúpula en el país de origen, sino por factores exógenos de naturaleza social, ambiental o vinculados a oportunidades específicas. Estos factores favorecen la movilidad forzada de organizaciones delictivas hacia nuevos territorios. Bajo esta perspectiva, se identifican dos modelos de expansión criminal transnacional:
1. COT Estratégico: Este modelo se fundamenta en una planificación meticulosa y deliberada por parte de organizaciones criminales orientadas a la expansión. Ejemplos de este enfoque se encuentran en entidades como el Primeiro Comando da Capital (PCC), las mafias italianas y las triadas chinas, las cuales se originan en un territorio específico y extienden sus operaciones a nivel nacional e internacional.
2. ECR: Este fenómeno surge como resultado de dinámicas externas —sociales, ambientales o de oportunidad— que impulsan la transnacionalización de organizaciones criminales sin una estrategia preestablecida. En tales casos, la expansión ocurre por necesidad o presión externa, como en situaciones relacionadas con oleadas migratorias. Ejemplos representativos de este modelo incluyen al Tren de Aragua, cuya proliferación siguió rutas migratorias y reclutó miembros en los países de destino; Los Trinitarios de República Dominicana, que reforzaron sus estructuras mediante el uso de violencia extrema; y las maras centroamericanas, deportadas desde Estados Unidos (EE. UU.) en la década de 1980, que encontraron en Centroamérica un entorno propicio para su consolidación y crecimiento.
A diferencia de las estructuras consolidadas del COT, cuyo crecimiento responde a decisiones estratégicas de sus cúpulas criminales, la ECR se manifiesta como consecuencia de fenómenos exógenos, tales como migraciones masivas, crisis humanitarias, expulsión de población criminalizada o recluida en recintos penitenciarios, retracción estatal, Estados fallidos o debilidades institucionales en los países receptores. Estas condiciones facilitan la adaptación y el asentamiento de redes delictivas en contextos distintos a su lugar de origen, promoviendo su evolución en nuevos entornos criminales.
Paralelamente, estas circunstancias potencian o diversifican las economías ilícitas dentro de un ecosistema criminal en expansión. En la mayoría de los casos estudiados, el crecimiento de la ECR se presenta en contextos donde no existe competencia criminal local que controle economías ilícitas de alto valor, como en el caso del Tren de Aragua, Los Trinitarios en Chile y la Mara Salvatrucha (MS-13) en el Triángulo Norte de Centroamérica durante la década de 1990.
Las estructuras de ECR surgen, en su fase inicial, como grupos de delincuencia organizada o alianzas entre actores locales, cuyo liderazgo se basa en la brutalidad y en el uso de violencia extrema derivada de su experiencia criminal o penitenciaria. A diferencia de las organizaciones criminales transnacionales consolidadas, estos grupos carecen de una estructura sofisticada, de centralidad en el mando y de capacidad para expandirse más allá de sus territorios de origen. Inicialmente son subvalorados por las autoridades, ya que la atención estatal y mediática se concentra en estructuras con mayor trayectoria y redes establecidas a nivel internacional.
Desde la perspectiva académica, a finales de la década de 1980, la investigadora chilena Doris Cooper destacó la influencia del ecosistema cultural en la manifestación del fenómeno criminal.[2] Este elemento cultural, relevante por su impacto, se redefine en la coyuntura actual de la criminalidad organizada emergente y en la aparición de modelos de “empresas criminales”. Según Marcia De Gracia Oyarzábal, la empresa criminal se caracteriza por la conjunción de elementos objetivos comunes, como la pluralidad de personas y la existencia de un plan o propósito común.[3] Se sostiene que la adopción de comportamientos delictivos bajo esta modalidad transforma los entornos culturales y territoriales donde se desarrollan sus actividades, aspecto esencial para diseñar políticas públicas de reinserción social y que plantea un desafío significativo para las respuestas estatales. Además, la implementación de estrategias inadecuadas podría intensificar la amenaza.
Se expone la hipótesis de que la ECR posee una mayor capacidad de mutación y adaptabilidad en entornos donde operan grupos delictivos débiles, lo cual genera fenómenos criminales emergentes y modifica los patrones tradicionales de adscripción delictiva, planteando nuevos desafíos para los Estados y la estabilidad democrática, dado que la institucionalidad no logra actualizar ni ajustar con rapidez su marco teórico, jurídico y operativo frente a estas amenazas.
De igual forma, se ha observado evidencia, aunque difícil de detectar y recopilar, que vincula fenómenos de exo-criminalidad con bandas desarticuladas de origen extranjero en Chile. Particularmente, sobresale el caso de Los Espartanos, una subdivisión de una banda criminal colombiana que se estableció en un barrio comercial de Santiago, ejerciendo control territorial y extorsión al adaptarse rápidamente a la realidad local, desplazando a criminales autóctonos y forjando alianzas para imponer un amplio abanico de actividades ilícitas.[4] Otro ejemplo relevante es el de Los Trinitarios, quienes, tras migrar desde República Dominicana o cárceles en Nueva York, han tomado control de territorios en áreas específicas de Chile y Perú.
Es pertinente cuestionar si agrupaciones como el Tren de Aragua, que han recibido múltiples golpes judiciales y policiales en distintos países donde se ha expandido, están en un proceso de mutación, transitando de un modelo de COT a una estructura de ECR.
Estudios específicos sobre esta agrupación indican que, aunque inicialmente obedecía a un mando central que planificaba la expansión apoyándose en la diáspora venezolana para extenderse en diversos países, actualmente exhibe un modelo flexible que permite la incorporación de grupos locales.[5]
Características de la ECR
1. Ausencia de Planificación Inicial: A diferencia de las organizaciones criminales tradicionales, como el PCC, las mafias italianas o las triadas chinas, estos grupos se expanden internacionalmente no por decisiones estratégicas de sus líderes, sino mediante una adaptación forzada.
2. Factores Externos Impulsores: La transnacionalización se origina a partir de fenómenos sociales como migraciones masivas o deportaciones, ejemplificados en el caso del Tren de Aragua y de las maras centroamericanas.
3. Violencia Semiótica e Irracional: Se recurre al terror y a la exhibición de violencia extrema como mecanismo estratégico para establecer y mantener el control territorial, así como para construir y consolidar una identidad criminal. Además, se utilizan símbolos, se promueve el desarrollo de una cultura pandillera y se aprovechan las redes sociales para reforzar y difundir dicha cultura.
4. Adaptabilidad y Reclutamiento Local: Estos grupos demuestran una notable capacidad de adaptación a nuevos entornos, lo cual puede derivar en estrategias más volátiles y potencialmente violentas. Inicialmente, operan con sus miembros originales, pero en un corto periodo tiempo incorporan o absorben actores locales, generando una hibridación delictiva.
5. Sistema Social Semiabierto: Relacionado con lo anterior, esta forma de criminalidad puede considerarse un sistema social semiabierto, caracterizado por estructuras laxas y la autonomía de sus diversas ramas, lo cual genera retroalimentación con la criminalidad local que impacta en la cultura delictiva y en las formas operativas. Este proceso propicia la cualificación, la formación de alianzas, los enfrentamientos entre facciones y el fortalecimiento en el acceso a recursos y en la actuación delictiva.
6. Transformación del Ecosistema Criminal e Impacto en Sistemas Penitenciarios: La presencia de estas agrupaciones puede alterar significativamente la dinámica de la criminalidad local y desestabilizar los precarios equilibrios existentes en las instituciones penitenciarias de los países receptores. Esto genera fenómenos de fragmentación y mutación criminal.
7. Expansión Oportunista: Estos grupos avanzan y se consolidan en espacios donde las instituciones estatales o las bandas criminales locales presentan vacíos de control. Aprovechan las deficiencias en los sistemas de seguridad, justicia, penitenciarios y control del crimen local.
8. Potencial de Inestabilidad a Largo Plazo: La acción policial y la presión estatal no eliminan necesariamente estas organizaciones; por el contrario, pueden favorecer una mayor atomización, lo que propicia nuevos brotes de violencia y el surgimiento de estructuras criminales aún más impredecibles.
Desde un enfoque sociológico, la ECR refleja la interconexión entre criminalidad y procesos macrosociales como la globalización, las crisis migratorias y las fallas en la gobernanza estatal. Este fenómeno subraya que el crimen organizado es moldeado no solo por decisiones internas, sino por factores externos que impulsan su expansión transfronteriza.
Conclusiones
La ECR representa una variante de la criminalidad organizada que emerge como una amenaza significativa para la estabilidad democrática, lo cual exige respuestas integrales en diversas dimensiones. Se requiere una respuesta policial y judicial diferenciada del COT tradicional, debido a que la naturaleza fluida, menos estructurada y altamente adaptable de la ECR demanda estrategias que se implementen dentro de un Estado de derecho democrático. Es prioritario evitar tendencias de represión masiva e indiscriminada que, a largo plazo, resultan insostenibles. En este contexto, la cooperación internacional adquiere particular relevancia, pues se requiere una colaboración ágil entre países para contrarrestar la rápida movilidad y adaptabilidad de estos grupos. Ante la disminución de la participación de EE. UU. en dicha cooperación, se hace imperativo buscar nuevos socios, como Italia en materia de cárceles de máxima seguridad y España en la lucha contra la ECR en América Latina y África. Aprovechar las experiencias democráticas y la experticia regional contribuye a suplir este vacío. Asimismo, resulta imprescindible abordar de forma integral las políticas migratorias y sociales, dado que el fenómeno delictivo se nutre de factores sociales y migratorios que facilitan su expansión. Estas deben ser implementadas de manera regional y multilateral, pues ningún país puede lograr resultados significativos actuando de manera aislada. La modificación de los modelos de prevención existentes debe enfocarse en la anticipación y mitigación multidimensional, con estrategias que incluyan una presencia estatal positiva, la generación de empleos formales, el fortalecimiento de la educación, la salud, la justicia y la promoción de una policía íntegra. Es necesario prestar especial atención a los ecosistemas y circuitos donde se desarrolla la criminalidad, como territorios ocupados, asentamientos informales y recintos penitenciarios. En este sentido, la adaptación del régimen carcelario debe incluir categorías especiales que respondan a las particularidades del desafío y establecer sistemas de incentivos que contrarresten la tendencia al crecimiento y reclutamiento de la criminalidad emergente. Además, es prioritario desarrollar modelos de intervención territorial integral y socio-comunitaria para mitigar la influencia de la criminalidad en la población vulnerable. El Estado debe ofrecer una alternativa sólida frente a la oferta de empleo, legitimidad y participación social que brindan los grupos delictivos, con particular atención a la población infanto-juvenil, frecuentemente tentada a considerar la criminalidad como un modelo de éxito social y estatus. Finalmente, las respuestas adoptadas deben ser sostenibles y alineadas con una visión de Estado y un proyecto de país que trascienda intereses partidistas. Aunque las respuestas represivas sin un marco jurídico adecuado pueden parecer efectivas a corto plazo, estas estrategias socavan la democracia y el Estado de derecho. En contraste, un modelo democrático sostenible y flexible, aunque demande mayores recursos en el corto plazo y requiera un esfuerzo constante para mantener un consenso nacional, constituye la única vía a largo plazo capaz de enfrentar eficazmente amenazas como la ECR y el COT, preservando tanto las libertades fundamentales como la sostenibilidad económica.
Notas finales:
- Douglas Farah, «Fourth Transnational Criminal Wave: New Extra Regional Actors and Shifting Markets Transform Latin America’s Illicit Economies and Transnational Organized Crime Alliances», Florida International University, 2024, https://digitalcommons.fiu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1063&context=jgi_research. ↑
- D. Cooper Mayr, «Teoría del continuo subcultural de la delincuencia», Revista de Sociología 4 (1989): 115–147, https://revistadesociologia.uchile.cl/index.php/RDS/article/view/27585/29252. ↑
- Marcia S. De Gracia Oyarzábal, «La teoría de la empresa criminal conjunta», 2013, https://justiciatransicional.weebly.com/uploads/1/6/7/2/16721396/toera_de_la_ecc_marciadgo__2013.pdf. ↑
- Carlos Basso Prieto, «Control territorial depredatorio: ‘Los Espartanos’ exigían medio millón mensual a locatarios», El Mostrador, 1 de marzo de 2025, https://www.elmostrador.cl/unidad-de-investigacion/2025/03/01/control-territorial-depredatorio-los-espartanos-exigian-medio-millon-mensual-a-locatarios/. ↑
- Pablo Zeballos y Douglas Farah, «Tren de Aragua. El caso de Chile y repercusiones regionales: expansión, estructura y metodologías», Fundación Taeda e Ibi Consultants, 3. ↑